Este domingo se celebra en Roma la solemne beatificación de 498 mártires del siglo XX en España, de la década de los años treinta. La Iglesia, después de un proceso largo y riguroso, reconoce que murieron mártires como testigos del Evangelio.
Aprovechamos este hecho, para recoger un poco de historia relativa a la persecución religiosa iniciada en uno de los periodos, que el miserable presidente Zapatero denomina, más democraticos de la historia de España: la 2 República. ¿Incluirá Zapatero esta parte de la historia en su Ley de la Desmemoria?:
La II República nació hemipléjica por voluntad de sus progenitores, quienes desde el principio decidieron que nadie salvo ellos tenía títulos para gobernarla. Esta enfermedad congénita se iría agravando durante la corta vida de la criatura hasta su muerte prematura, a los cinco años. Pero la causa de este fracaso no está tanto en la escasa vocación democrática de quienes trajeron el régimen, sino en su empeño decidido por erradicar el catolicismo del alma de la nación, pues éste fue el primer objetivo de los padres republicanos, al que denominaron "la cuestión religiosa".
El asesinato masivo de católicos en la zona roja durante la Guerra Civil no obedeció al impulso espontáneo de una masa ignorante, sino que fue un fin premeditado y alimentado durante cinco años de fiera demagogia por quienes, en razón de su responsabilidad, hubieran debido actuar, si no con mayor nobleza, al menos con un mayor sentido de Estado.No había pasado un mes de la proclamación de la República cuando comenzó la violencia contra la Iglesia Católica, en unas jornadas que han pasado a la historia como "la quema de conventos". El 10 de mayo, tras una supuesta provocación del Círculo Monárquico de Madrid, legalmente constituido bajo el nuevo régimen –al parecer, en un gramófono se reproducían los sones de la Marcha Real–, se organiza un motín frente a sus puertas, que después se desplaza al edificio del diario ABC, que hubo de ser acordonado por la fuerza pública. Los disturbios se saldan con dos muertos y varios heridos.
El Ateneo de Madrid, presidido por Manuel Azaña, que compatibilizaba el cargo con el de ministro de la Guerra en el primer Gobierno provisional de la República, se reúne con carácter de urgencia y con dudosa legitimidad, en tanto que institución meramente cultural, da a la luz un panfleto que es leído desde los balcones de Gobernación y en el que se pide el desarme de la Guardia Civil y, de paso, la expulsión de las órdenes religiosas. El cenáculo más meritorio de la cultura madrileña descendía a ese absurdo nivel de sectarismo, inoculando a las masas callejeras una dosis adicional de odio, en lugar de intentar llevar el espíritu colectivo a zonas más elevadas, como se supone corresponde a una institución señera en el mundo del pensamiento.Maura, monárquico reconvertido a la fe republicana y a la sazón ministro de Gobernación, porfía entonces enérgicamente con sus compañeros de gabinete para que le permitan poner orden en las calles, pero el Gobierno le ordena inhibirse, bajo la consigna: "Todo menos sacar un tricornio a la calle contra el pueblo"; puesto que, en palabras de Azaña, "todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano".
El propio Maura cuenta en sus memorias (Así cayó Alfonso XIII) que esa noche ya se sabía que al día siguiente iban a arder iglesias. Azaña, por su parte, corrobora también en sus memorias la certeza de su compañero de gabinete, cuando relata que cuarenta horas antes, es decir, previamente incluso a la supuesta provocación monárquica del día 10, él ya sabía por un confidente que se iba a producir la quema de conventos. Sabiendo todo eso, su respuesta en el seno del Gobierno al día siguiente, ya con varios edificios religiosos pasto de las llamas, fue oponerse violentamente a la intervención de la fuerza pública para poner orden en las calles, amenazando con abandonar el Gabinete y llevarse al resto de las fuerzas de la izquierda. La responsabilidad de Azaña en el fracaso de la II República y, en consecuencia, en el origen de la Guerra Civil no hace más que acrecentarse a medida que avanza la investigación histórica, dicho sea para quienes aún caracterizan al político alcalaíno como gran hombre de Estado.Pero este anticlericalismo más o menos difuso, camuflado entre el barullo inicial de un régimen que llega sin que lo esperen ni quienes lo preconizan, adquiere un carácter sistemático en la Constitución de la II República, que en lugar de ser un documento para la convivencia pacífica de todos los ciudadanos, cualesquiera fueran sus ideas, acabó convirtiéndose en la herramienta totalitaria de unas fuerzas políticas de izquierda dirigidas por extremistas y demagogos empeñados en utilizar la legalidad republicana para exorcizar sus demonios particulares.Las primeras relaciones de la Iglesia con la II República estuvieron mediatizadas por la actuación del cardenal Segura, Primado de España, que desde el principio mostró su abierta oposición al nuevo régimen. La jerarquía católica, por medio del nuncio Tedeschini, intentó reconducir las relaciones con el Gobierno, y para ello se llegó al acuerdo de que el cardenal Segura abandonaría España a cambio de que la República respetase la libertad de culto y de enseñanza. La Iglesia cumplió su palabra; el Gobierno, en especial a través de Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, no.
En las Cortes Constituyentes, elegidas en junio del 31, se crea de inmediato una comisión constitucional encargada de redactar el primer borrador, presidida por Jiménez de Asúa, socialista, masón y excelente jurista, que partía de la base de que "el problema capital para la República era la cuestión religiosa". Si ese era el pensamiento rector del presidente, es fácil imaginar la actitud del resto de sus miembros. En veinte días evacuaron un proyecto de Constitución que, en consonancia con las ideas de Jiménez de Asúa, establecía, entre otras disposiciones, la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienesPero el debate constitucional llevado a efecto en la Cámara no sólo no atemperaría el anticlericalismo del texto, sino que lo exacerbaría, en medio de intervenciones incendiarias.La más demoledora, a pesar de su mesura, fue la de Fernando de los Ríos, que en opinión de Alcalá-Zamora "evocó el desfile histórico de todos los perseguidos por la intolerancia católica para reivindicar su herencia colectiva y enardecer a una mayoría, que no lo necesitaba, con la sugestión de haber llegado la hora del pago de las represalias". En su discurso, el ministro de Justicia llegaría a justificar el hecho aberrante de que a las personas jurídicas legítimamente constituidas formadas por religiosos se les privara de los derechos fundamentales que un Estado democrático debe garantizar, como el de propiedad o el de ejercer su actividad pacíficamente. Sobre el discurso de De los Ríos, Azaña, con su mordacidad enfermiza escribe en sus memorias: "Fernando tuvo en su discurso pasajes muy cursis. (...) y luego, arengando a los católicos les aseguró que él estaba 'prosternado ante lo Absoluto'. Cosa que a nadie le importa ni, probablemente, al Absoluto mismo".El resto de intervenciones convirtieron el debate constitucional en un festival anticlerical, en el que las fuerzas católicas minoritarias tan sólo trataron de salvar lo indispensable, en medio de una sensación de derrota general. El famoso discurso de Azaña, con la declaración de que España había dejado de ser católica, es la quintaesencia del sentir de las Cortes republicanas.
Las escenas de violencia contra la Iglesia Católica, sus ministros y sus fieles (el lector encontrará cientos de relatos, a cuál más escalofriante) rayan en el puro salvajismo, como muestra de hasta dónde puede llegar en su odio una masa fanatizada por demagogos. Porque aunque la historiografía marxista presente las masacres de civiles católicos como actos de violencia espontánea de unos incontrolables, lo cierto es que todos los líderes de la izquierda de la época, sin excepción, estimularon con su verbo incendiario el odio asesino contra la Iglesia.En el Pleno Ampliado del Comité Central del Partido Comunista de España celebrado en Valencia en marzo de 1937 Carrillo se preguntaba: "¿Quién nos puede negar el derecho a sumarnos a la voz del Partido Comunista, el derecho de sumarnos a la voz de todas aquellas fuerzas populares que trabajan por que esos miles de hombres luchen con la garantía de una retaguardia cubierta, de una retaguardia limpia y libre de traidores? No es un crimen, no es una maniobra, es un deber exigir una tal depuración". Al final, en consonancia con la teoría de Carrillo, y tan sólo en la entonces Archidiócesis de Madrid-Alcalá, 1.600 religiosos, entre sacerdotes, seminaristas y miembros de congregaciones católicas, fueron depurados a sangre fría, no por cuestiones ideológicas sino religiosas.
De Pablo Molina, del libro de José Francisco Guijarro, Persecución religiosa y guerra civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006, 695 páginas.
Aprovechamos este hecho, para recoger un poco de historia relativa a la persecución religiosa iniciada en uno de los periodos, que el miserable presidente Zapatero denomina, más democraticos de la historia de España: la 2 República. ¿Incluirá Zapatero esta parte de la historia en su Ley de la Desmemoria?:
La II República nació hemipléjica por voluntad de sus progenitores, quienes desde el principio decidieron que nadie salvo ellos tenía títulos para gobernarla. Esta enfermedad congénita se iría agravando durante la corta vida de la criatura hasta su muerte prematura, a los cinco años. Pero la causa de este fracaso no está tanto en la escasa vocación democrática de quienes trajeron el régimen, sino en su empeño decidido por erradicar el catolicismo del alma de la nación, pues éste fue el primer objetivo de los padres republicanos, al que denominaron "la cuestión religiosa".
El asesinato masivo de católicos en la zona roja durante la Guerra Civil no obedeció al impulso espontáneo de una masa ignorante, sino que fue un fin premeditado y alimentado durante cinco años de fiera demagogia por quienes, en razón de su responsabilidad, hubieran debido actuar, si no con mayor nobleza, al menos con un mayor sentido de Estado.No había pasado un mes de la proclamación de la República cuando comenzó la violencia contra la Iglesia Católica, en unas jornadas que han pasado a la historia como "la quema de conventos". El 10 de mayo, tras una supuesta provocación del Círculo Monárquico de Madrid, legalmente constituido bajo el nuevo régimen –al parecer, en un gramófono se reproducían los sones de la Marcha Real–, se organiza un motín frente a sus puertas, que después se desplaza al edificio del diario ABC, que hubo de ser acordonado por la fuerza pública. Los disturbios se saldan con dos muertos y varios heridos.
El Ateneo de Madrid, presidido por Manuel Azaña, que compatibilizaba el cargo con el de ministro de la Guerra en el primer Gobierno provisional de la República, se reúne con carácter de urgencia y con dudosa legitimidad, en tanto que institución meramente cultural, da a la luz un panfleto que es leído desde los balcones de Gobernación y en el que se pide el desarme de la Guardia Civil y, de paso, la expulsión de las órdenes religiosas. El cenáculo más meritorio de la cultura madrileña descendía a ese absurdo nivel de sectarismo, inoculando a las masas callejeras una dosis adicional de odio, en lugar de intentar llevar el espíritu colectivo a zonas más elevadas, como se supone corresponde a una institución señera en el mundo del pensamiento.Maura, monárquico reconvertido a la fe republicana y a la sazón ministro de Gobernación, porfía entonces enérgicamente con sus compañeros de gabinete para que le permitan poner orden en las calles, pero el Gobierno le ordena inhibirse, bajo la consigna: "Todo menos sacar un tricornio a la calle contra el pueblo"; puesto que, en palabras de Azaña, "todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano".
El propio Maura cuenta en sus memorias (Así cayó Alfonso XIII) que esa noche ya se sabía que al día siguiente iban a arder iglesias. Azaña, por su parte, corrobora también en sus memorias la certeza de su compañero de gabinete, cuando relata que cuarenta horas antes, es decir, previamente incluso a la supuesta provocación monárquica del día 10, él ya sabía por un confidente que se iba a producir la quema de conventos. Sabiendo todo eso, su respuesta en el seno del Gobierno al día siguiente, ya con varios edificios religiosos pasto de las llamas, fue oponerse violentamente a la intervención de la fuerza pública para poner orden en las calles, amenazando con abandonar el Gabinete y llevarse al resto de las fuerzas de la izquierda. La responsabilidad de Azaña en el fracaso de la II República y, en consecuencia, en el origen de la Guerra Civil no hace más que acrecentarse a medida que avanza la investigación histórica, dicho sea para quienes aún caracterizan al político alcalaíno como gran hombre de Estado.Pero este anticlericalismo más o menos difuso, camuflado entre el barullo inicial de un régimen que llega sin que lo esperen ni quienes lo preconizan, adquiere un carácter sistemático en la Constitución de la II República, que en lugar de ser un documento para la convivencia pacífica de todos los ciudadanos, cualesquiera fueran sus ideas, acabó convirtiéndose en la herramienta totalitaria de unas fuerzas políticas de izquierda dirigidas por extremistas y demagogos empeñados en utilizar la legalidad republicana para exorcizar sus demonios particulares.Las primeras relaciones de la Iglesia con la II República estuvieron mediatizadas por la actuación del cardenal Segura, Primado de España, que desde el principio mostró su abierta oposición al nuevo régimen. La jerarquía católica, por medio del nuncio Tedeschini, intentó reconducir las relaciones con el Gobierno, y para ello se llegó al acuerdo de que el cardenal Segura abandonaría España a cambio de que la República respetase la libertad de culto y de enseñanza. La Iglesia cumplió su palabra; el Gobierno, en especial a través de Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, no.
En las Cortes Constituyentes, elegidas en junio del 31, se crea de inmediato una comisión constitucional encargada de redactar el primer borrador, presidida por Jiménez de Asúa, socialista, masón y excelente jurista, que partía de la base de que "el problema capital para la República era la cuestión religiosa". Si ese era el pensamiento rector del presidente, es fácil imaginar la actitud del resto de sus miembros. En veinte días evacuaron un proyecto de Constitución que, en consonancia con las ideas de Jiménez de Asúa, establecía, entre otras disposiciones, la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienesPero el debate constitucional llevado a efecto en la Cámara no sólo no atemperaría el anticlericalismo del texto, sino que lo exacerbaría, en medio de intervenciones incendiarias.La más demoledora, a pesar de su mesura, fue la de Fernando de los Ríos, que en opinión de Alcalá-Zamora "evocó el desfile histórico de todos los perseguidos por la intolerancia católica para reivindicar su herencia colectiva y enardecer a una mayoría, que no lo necesitaba, con la sugestión de haber llegado la hora del pago de las represalias". En su discurso, el ministro de Justicia llegaría a justificar el hecho aberrante de que a las personas jurídicas legítimamente constituidas formadas por religiosos se les privara de los derechos fundamentales que un Estado democrático debe garantizar, como el de propiedad o el de ejercer su actividad pacíficamente. Sobre el discurso de De los Ríos, Azaña, con su mordacidad enfermiza escribe en sus memorias: "Fernando tuvo en su discurso pasajes muy cursis. (...) y luego, arengando a los católicos les aseguró que él estaba 'prosternado ante lo Absoluto'. Cosa que a nadie le importa ni, probablemente, al Absoluto mismo".El resto de intervenciones convirtieron el debate constitucional en un festival anticlerical, en el que las fuerzas católicas minoritarias tan sólo trataron de salvar lo indispensable, en medio de una sensación de derrota general. El famoso discurso de Azaña, con la declaración de que España había dejado de ser católica, es la quintaesencia del sentir de las Cortes republicanas.
Las escenas de violencia contra la Iglesia Católica, sus ministros y sus fieles (el lector encontrará cientos de relatos, a cuál más escalofriante) rayan en el puro salvajismo, como muestra de hasta dónde puede llegar en su odio una masa fanatizada por demagogos. Porque aunque la historiografía marxista presente las masacres de civiles católicos como actos de violencia espontánea de unos incontrolables, lo cierto es que todos los líderes de la izquierda de la época, sin excepción, estimularon con su verbo incendiario el odio asesino contra la Iglesia.En el Pleno Ampliado del Comité Central del Partido Comunista de España celebrado en Valencia en marzo de 1937 Carrillo se preguntaba: "¿Quién nos puede negar el derecho a sumarnos a la voz del Partido Comunista, el derecho de sumarnos a la voz de todas aquellas fuerzas populares que trabajan por que esos miles de hombres luchen con la garantía de una retaguardia cubierta, de una retaguardia limpia y libre de traidores? No es un crimen, no es una maniobra, es un deber exigir una tal depuración". Al final, en consonancia con la teoría de Carrillo, y tan sólo en la entonces Archidiócesis de Madrid-Alcalá, 1.600 religiosos, entre sacerdotes, seminaristas y miembros de congregaciones católicas, fueron depurados a sangre fría, no por cuestiones ideológicas sino religiosas.
De Pablo Molina, del libro de José Francisco Guijarro, Persecución religiosa y guerra civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006, 695 páginas.








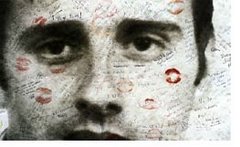







No hay comentarios:
Publicar un comentario